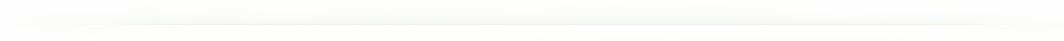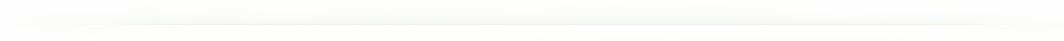Signo parecido a una pequeña estrella que sirve en los escritos para llamar la atención del lector
Signo parecido a una pequeña estrella que sirve en los escritos para llamar la atención del lector 
Un joven cruza Barcelona con el frenesí de un libertino compulsivo. Llegó hace ocho años con ganas de comerse el mundo. Está en la ciudad donde quien busca encuentra. Y nuestro protagonista tropieza con un entramado de pasiones, más o menos inducidas, que él vive con una inconsciencia y una temeridad absolutas. Sus intentos de aceptarse, de encaminar los deseos de la entraña, de encajar con el hijo ideal que la madre soñó y los senderos por donde se pierde una y otra vez le acaban conduciendo a una sala de espera. Allí se hará unas pruebas para saber si una enfermedad venérea circula por su cuerpo. Esta salita será un purgatorio donde repensar el historial de su breve existencia, una inspección técnica de cuerpo y alma. Aquí el espanto, quiera o no, se convertirá en calma centrifugada.
El día que murió David Bowie es un cadáver exquisito debatiéndose entre las elecciones personales y la moral de lejía que no nos es externa y que, de una manera u otra, llevamos dentro.